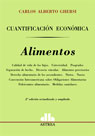
Alimentos
Calidad de vida de los hijos. Universidad. Posgrados. Separación de hecho. Divorcio vincular. Alimentos provisorios. Derecho alimentario de los ascendientes. Nietos. Nuera. Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Fideicomiso alimentario. Medidas cautelares.
Tipo: Libro
Edición: 2da
- Editorial: Astrea
Año: 2005
Páginas: 256
Publicación: 31/12/2004
ISBN: 950-508-535-4
Tapa: Tapa Rústica
Formato: 14 x 20 cm
- Colección: Cuantificación económica
Libro físico
Precio: $15.000
Versión digital en Astrea Virtual
Precio por mes: $750 (mínimo 3 meses)
Ámbito Financiero, 8/11/05, p. 157
Si bien es cierto que la cuantificación económica de diversos aspectos siempre genera una aflicción de las partes involucradas, no es menos cierto que llevarla a cabo en materia de alimentos conforma una tarea delicada que merece particular atención. Para ello es necesario adentrarse en el derecho económico familiar y considerar la estrecha relación que se vislumbra con la socioeconomía.
En esta segunda edición actualizada desde la óptica doctrinaria, legislativa y jurisprudencial, Ghersi sumó nuevos capítulos acerca de la historia socioeconómica de los alimentos; los alimentos entre cónyuges, de acuerdo con las nuevas sentencias operadas en materia de derecho de familia y en lo relativo a la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Todo ello, además de analizar cuestiones tales como la calidad de vida de los hijos, la separación de hecho y el divorcio vincular, los alimentos provisorios, el derecho alimentario de los ascendientes, el fideicomiso alimentario y las medidas cautelares. Así el volumen, al decir del autor, busca poder constituirse en fuente de consulta para profesionales, magistrados, investigadores y estudiantes.
Jurisprudencia Argentina, 1/8/01, n° 6257
El doctor Ghersi encara en esta nueva obra el estudio del derecho alimentario de los hijos desde una óptica diferente, proponiendo un lenguaje nuevo para describir esta problemática.
En la introducción el autor delimita el tema de estudio de su obra: la prestación alimentaria de los hijos, análisis que realizará con la ayuda de tres disciplinas, a saber: la sociología, la economía y el derecho.
En el capítulo I: “Derecho al consumo de supervivencia y al trabajo en la sociedad capitalista. Rol y funciones del Estado y de la actividad privada”, comienza definiendo al ser humano y la familia desde el punto de vista económico. Efectúa un panorama del sistema de economía capitalista de acumulación privada y los roles del trabajo y del consumo en este sistema. Aborda, a posteriori, la fuerza y aptitud intelectual del ser humano como mercancía, a través de su trabajo, y como sostén económico de supervivencia, explicando cuál es la participación del ser humano como mercancía en la producción y comercialización de bienes y servicios, y en la adquisición de los mismos para el consumo y bienestar, y, expone, asimismo, cuál es el rol de la actividad privada y del Estado.
En el capítulo II: “Los tratados internacionales y la protección de los derechos de menores y jóvenes”, advierte que si bien los menores son protegidos adecuadamente según diversos tratados internacionales en la vida cotidiana se ven sujetos a privaciones, “desde los más elementales cuidados de alimentos, salud y vivienda digna, hasta la calidad cultural” (p. 30).
Luego se introduce en el estudio de los tratados internacionales incorporados en la reforma constitucional de 1994 y se pregunta “¿de qué sirve tener derechos y no poder ejercerlos?” (p. 36), destinando esta unidad temática a resaltar las distintas normas de los diferentes tratados incorporados a la Constitución que se encargan de regular los derechos de los niños y menciona quiénes son los obligados a satisfacerlos: familia, sociedad y Estado, marcando constantemente la diferencia entre tener y disponer de esos derechos.
En el capítulo III desarrolla la atribución de personalidad jurídica en el Derecho Civil argentino, y se introduce en la protección y cuidados a que tiene derecho el concebido. Afirma que éste goza del derecho a alimentos y sostiene al respecto que “el estado de salud de la madre constituye una condicionalidad indirecta del estado de salud del concebido” (p. 54).
Formula la importancia que tiene que se realice por parte de la embarazada, su cónyuge y el Estado la inversión en alimentos pues “su incumplimiento seguramente ocasionará daños al concebido” (p. 55). Por ello, como la embarazada es la contenedora de lo que Ghersi llama UP (unidad productiva) “debe encontrarse en situación de mantener durante nueve meses al futuro recurso económico en condiciones óptimas, para lo cual deben realizarse en ella también inversiones en alimentos, vestido, vivienda, medicina, etc.” (p. 58).
En el capítulo IV: “Derecho de alimentos de menores impúberes, púberes y mayores de edad en le derecho argentino”, realiza una categorización de los distintos tipos de menores basados en las normas del Código Civil, Código de Comercio y Código Penal, y establece el distinto derecho alimentario que tienen según el grupo en que el niño o adolescente se encuentre inserto. Finaliza esta unidad temática cuestionándose si los alimentos a los hijos que han cumplido veintiún años es una obligación o una facultad, y llega a la conclusión de que “asumir la formación integral de los hijos (art. 264, párr. 1° Cód. Civil) se extiende más allá de la mayoría de edad (o sea, más de veintiún años)” (p. 87) y explica y fundamenta esta postura.
En el capítulo V: “La determinación clasista o en estratos socioeconómicos y su relación con el derecho de alimentos”, destaca la importancia de establecer los elementos integrantes y caracterizantes de la clase o estratos económicos para la cuantificación económica de los alimentos, con la finalidad de “establecer un método que permita al abogado, juez o estudiante definir la ubicación socioeconómica del obligado a alimentos en concreto y las funciones de consumo y ahorro” (p. 90).
Define lo que entiende por estratificación socioeconómica y cultural en relación a los alimentantes. Enumera y desarrolla cuáles son los elementos cualificantes seleccionados para la conformación del estrato socioeconómico y cultural de los alimentantes, a saber, económico, sociológico y cultural. Señala la importancia socioeconómica y cultural de la pertenencia y finaliza este capítulo con una síntesis de la idea central del modelo capitalista.
En el capítulo VI: “El contenido alimentario. Secuencia temporal y cuantificación económica”, enseña que en el campo del análisis de la economía existen tres conceptos básicos: el capital, la inversión y el gasto, y afirma que “para establecer un marco para la cuantificación económica de los alimentos, es necesario comprender y definir el proceso alimentario como estructuras yuxtapuestas de capital, inversión y gasto” (p. 103), para luego desarrollar estos conceptos aplicados al menor impúber.
Bajo el subtítulo “El menor impúber como Upb (capital en formación)”, analiza: a) los consumos imprescindibles a que tiene derecho el menor estableciendo las pautas a este respecto como por ej. en relación al rubro comida sostiene que hay un piso alimentario que es que establece el INDEC, como condición de supervivencia por lo cual para este mínimo no es necesario prueba alguna, a partir de allí “se puede aportar pruebas para lograr una mejor cualificación económica para el alimentado o Upb, desde que el alimentante Upa está en condiciones económicas de asumirlo” (p. 119); b) los consumos necesarios para la conformación de las cualificación del alimentado “Upb como unidad productiva intelectual”.
Bajo el acápite “Menores púberes. El derecho y la obligación de trabajar”, estudia la cuantificación alimentaria de los menores púberes, que subdivide en tres categorías: 1- desde el inicio de la pubertad hasta los dieciocho años o el ejercicio de un título habilitante; 2- el inicio de los dieciocho años, el ejercicio de un título habilitante o la habilitación comercial; 3- el menor emancipado por matrimonio.
Posteriormente se centra en la problemática alimentaria en relación a los mayores de veintiún años y esboza la posibilidad de que “el alimentado pueda requerir al alimentante el auxilio alimentario para completar su ciclo de perfeccionamiento o especialización” (p. 154).
La obra se completa con un apéndice en el que se incluye una descripción por flujogramas y jurisprudencia sistematizada referida a los temas tratados.
En síntesis, el doctor Ghersi nos brinda en esta obra un interesante enfoque de la cuestión derivada del derecho alimentario de los hijos, ilustrando cada tema desarrollado con cuadros sinópticos que simplifican la comprensión del lector.
Ana M. Chechile
Ámbito Financiero, 31/5/00, p. VII
El tema de la obligación de provisión de alimentos en materia judicial, tanto a menores como a mayores, se ha incrementado en los últimos tiempos, acarreando a magistrados y letrados una dura labor.
El autor ha encarado con profundidad el análisis de esta situación tanto desde el aspecto legal como económico.
Remarca la significatividad social que implicará en los próximos años el tema alimentario en el ámbito social, tomando en cuenta los graves problemas de crisis y desocupación y el rol que le cabe al Estado y a la actividad privada para afrontar el derecho a la supervivencia.
También ha desarrollado el derecho de alimento de los menores, impúberes y púberes, y mayores de edad en el contexto legal argentino y la cuantificación económica que implica un estudio pormenorizado del contenido alimentario necesario para afrontar la secuencia temporal, desde el nacimiento hasta lograr las condiciones necesarias para el trabajo, sin dejar de lado la provisión de la cuota alimentaria obligatoria de la patria potestad.
C. F.
Diario Judicial.com, Reseñas Bibliográficas, 2000
La cuantificación económica, ha sido y es –tanto para magistrados o abogados– tarea ardua. El autor nos propone desde una visión global, un aporte importante sobre la cuestión; y cuando decimos importante lo subrayamos, ya que el doctor Ghersi es pionero desde la literatura jurídica, como a través de la cátedra, con un muy buen nivel de tratamiento.
Este libro Cuantificación económica de los alimentos, sigue el camino trazado por sus obras anteriores: Cuantificación económica del daño y Valuación económica del daño moral y psíquico, todas publicadas por Astrea.
El enfoque temático ha sido hecho desde lo sociológico, lo económico y lo jurídico, tal como el mismo autor lo señala y, a nuestro parecer, allí se encuentra la clave para entenderla y poder aplicar una más correcta cuantificación.
Comienza Ghersi haciendo una descripción de la actividad humana dentro del sistema económico capitalista de acumulación privada (SECAP), planteándolo desde el trabajo, el consumo de supervivencia y teniendo en cuenta el rol del Estado y de la actividad privada. Luego analiza el derecho de alimentos de los menores –tanto impúberes como púberes– y de los mayores de edad en nuestra legislación, haciéndolo desde los diferentes rubros que lo componen (vivienda, alimentación, salud, educación, etc.) para luego pasar a relacionar el derecho de alimentos con la determinación en estratos socioeconómicos, y ello por la importancia de establecer los elementos integrantes y caracterizantes de la clase o estrato económico, para la cuantificación económica de los alimentos, para con ello establecer un método que permita al abogado o juez, definir la ubicación socioeconómica del obligado a alimentos en concreto y las funciones de consumo y ahorro (p. 90).
Sostiene el autor, que para establecer un marco para la cuantificación económica de los alimentos, es necesario comprender y definir al proceso alimentario, como estructuras yuxtapuestas de capital, inversión y gasto (p. 103).
Finalmente completan la obra –en apéndice– una serie de flujogramas, con evidente propósito didáctico y, una selección de jurisprudencia que ilustra sobre los diferentes conceptos desarrollados.
Se evidencia la calidad intelectual del doctor Ghersi, no solo por su enorme caudal de conocimientos, sino también –y esto quizás sea mas relevante aún– la facilidad y consecuente claridad para transmitirlos.
Estamos pues, en presencia de una obra que, junto a las otras mencionadas al principio de este comentario, van abriendo camino para el tema de la cuantificación, dentro de la doctrina jurídica.
Dr. Antonio R. Montesino Díaz

 Ir a Astrea Virtual
Ir a Astrea Virtual  Ir a Astrea Virtual
Ir a Astrea Virtual 