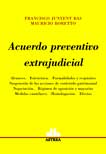
Acuerdo preventivo extrajudicial
Alcances. Estructura. Formalidades y requisitos. Suspensión de las acciones de contenido patrimonial. Negociación. Régimen de oposición y mayorías. Medidas cautelares. Homologación. Efectos.
Tipo: Libro
Edición: 1ra
- Editorial: Astrea
Año: 2005
Páginas: 280
Publicación: 31/12/2004
ISBN: 950-508-699-7
Tapa: Tapa Rústica
Formato: 15,7 x 23 cm
Libro físico
Precio: $40.000
Versión digital en Astrea Virtual
Precio por mes: $2000 (mínimo 3 meses)
Actualidad Jurídica de Córdoba, vol. 87, 10/05, p. 5614; Actualidad Jurídica de Mendoza, p. 1675
Aún a costa de sacrificar posibles aspiraciones de belleza literaria, los títulos de los trabajos académicos deben ser, sobre todas las cosas, descriptivos del contenido que en ellos vaya a encontrarse. Pues bien, el título de la monografía que hoy comentamos Acuerdo preventivo extrajudicial, cumple sobradamente esta exigencia de descriptividad.
Efectivamente, por medio de la prestigiosa Editorial capitalina Astrea, mi "maestro" Francisco Junyent Bas y Mauricio Boretto han puesto a disposición de los operadores jurídicos una obra que viene –en cierta forma– a cerrar un ciclo de una particular figura, la que demandó una ardua tarea hermenéutica para depurar los vicios que iban apareciendo tras su utilización, como consecuencia de una promiscua regulación que implícitamente los amparaba. Por esto último, del mismo modo que cuando salimos de la luz brillante del día y penetramos en un lugar oscuro necesitamos algún tiempo para acomodar nuestra vista a las condiciones nuevas de esta oscuridad, del mismo modo el ingreso en el acuerdo preventivo extrajudicial regulado por la ley 25.589 plantea una condición de medio, sumerge en una situación tan comprometida, que es necesario lentamente acomodar la idea, el punto de vista que de esta figura se tenía, a esa nueva reglamentación. Y así como en 1914 escribía Ortega en las "Meditaciones del Quijote": "Yo sólo ofrezco modi res considerandi, posibles maneras nuevas de mirar las cosas", el lector de este libro tiene delante lo que los autores han logrado ver, mirando las cosas relativas a la estructura del acuerdo preventivo extrajudicial con esa novel perspectiva.
En un todo de acuerdo con una apreciación histórica de esta figura, los acuerdos preventivos extrajudiciales (en adelante APE) recién fueron incorporados en el ordenamiento jurídico nacional en el año 1983 bajo la denominación de "acuerdo preconcursales" (arts. 125‑1 y 125‑2) cuando la ley 22.917 modificó la normativa de quiebras vigente hasta ese momento (ley 19.551). No obstante ello, estos pactos privados han sido una constante en la realidad jurídica nacional con variedad de contenido, popularidad diversa y distintas denominaciones.
La ley de concursos y quiebras 24.522 mantuvo la regulación de estos acuerdos, pero otorgándole al instituto una nueva fisonomía y tratamiento autónomo (arts. 69 a 76). La figura se reguló con mayor extensión y prolijidad, lo que implicó un avance positivo, pero esta nueva imagen no fue suficiente para incrementar su utilización. Por su parte, la ley 25.589 modificó diametralmente los aspectos sustanciales del instituto, patentizando una nueva concepción; un tercer "redescubrimiento del concordato extrajudicial" (Alberti) una nueva oportunidad tendiente a revitalizar su funcionamiento. Empero, esta última normativa, como tantas otras que integran el elenco de disposiciones de emergencia que se dictaron en el país (v.gr., leyes 25.561, 25.563, etc.) presentaron un denominador común que las caracterizó –a la vez– que las opacó como fuente del derecho. En gran parte, lo negativo devino como consecuencia de una reforma que trasuntó "entre gallos y medianoche", cuando en materia de legislar esta premura tiene un costo elevado, que repercute negativamente en la seguridad jurídica. Y corno no puede ser de otra manera, "sin seguridad jurídica no hay derecho, ni bueno, ni malo, ni de ninguna clase" (Recasens Siches).
El "acuerdo preventivo extrajudicial", constituyó uno de los objetivos centrales del legislador, pero lamentablemente no fue ajeno a la nota que mencionáramos. En efecto, muchas de las normas que lo regulaban originariamente fueron retocadas; otras tantas, escaparon a la pluma del legislador permaneciendo intactas. Y el resultado de dicha labor puso sobre el tapete un nuevo modelo de APE, que surge de mezclar la base residual de la ley 24.522, con los nuevos preceptos de la ley 25.589.
Dicho de otra manera, sobre el viejo acuerdo preventivo extrajudicial, se edificó el nuevo (Alegría); un híbrido, figurado en un “cuasiconcurso de base contractual extrajudicial homologable” (el resaltado nos pertenece) lo que constituyó el detonante que puso en jaque a gran parte de la doctrina, la que tuvo que esforzarse al máximo para que el nuevo paradigma funcionara sin convertirse en un móvil para el fraude y el abuso del derecho. En este punto, la naturaleza jurídica del APE se levantó como el tópico de la discusión, y más allá –parafraseando a Carrió– que las afanosas pesquisas de los juristas por "descubrir" la naturaleza jurídica de tal o cual institución están de antemano destinadas al fracaso, porque lo que se busca, tal como se lo busca no existe, en este caso particular dicho análisis fue de singular utilidad en pos de la determinación de su correcta configuración.
En la actualidad, transcurridos varios años desde la sanción de la ley 25.589, nadie puede negar que el APE homologado ha sufrido una mutación; su naturaleza se ha modificado. Y esto es así, porque si bien en una primera etapa su estructura sigue siendo contractual, a la postre, en una segunda etapa –que a diferencia de la primera es judicial– los efectos típicos de los contratos parecerían ceder, al extenderse producto de la homologación judicial los efectos del acuerdo omnicomprensivamente, como si se tratara de la figura preventiva tradicional. Con motivo de estos nuevos efectos, la incoherencia del sistema instaurado por la reforma devino patente, porque la libertad de contenido de base contractual que representa una de las notas típicas que tornaba atractivo el empleo de esta figura (art. 71, LCQ) se daba ele bruces con los efectos que seguían a su homologación (art. 56). Al respecto, cabe tener presente que los acreedores que no habían estado de acuerdo con el deudor igualmente son afectados, en flagrante contradicción con el principio de relatividad de los contratos; y todo esto sin previsión alguna que, como contrapartida, paliara los abusos de los que eventualmente pudieran ser objetos aquéllos (cfr. de los autores, cap. III, p. 71 y ss.).
Está claro que frente a una crisis económica de las magnitudes que azotaba al país al tiempo de la reforma, el legislador buscó establecer una alternativa de autocomposición universal de las relaciones patrimoniales, y en ese contexto socio‑económico tan particular estimó que lo apropiado –sin merituar las consecuencias futuras– era revitalizar la figura, insertado el principio de mayoría y de colegialidad para dotar de un alcance totalizador al acuerdo extrajudicial (arts. 69, 73 y 76, LCQ). A partir de este nuevo enfoque jurídico que se otorgó al APE, se lo posicionó como un nuevo instituto, cuya estructura lo convirtió en un "contrato judicial" a través de la cual se lo habilitó como alternativa de prevención de la insolvencia. Y con relación a esto último, después de haber transcurrido varios años desde su reforma, nadie puede poner en tela de juicio que el actual modelo de APE no haya cumplido el cometido para el cual se buscó su revitalización, constituyendo una idónea herramienta para el saneamiento empresario, a pesar de los inconvenientes que la utilización de la figura iba generando por efecto de una promiscua regulación, los que fueron sorteados con éxito gracias a trabajos como el que estamos anotando.
Tras este breve pantallazo del devenir histórico del APE, es dable marcar las bondades que denota el trabajo monográfico de Francisco Junyent Bas y Mauricio Boretto. Pero antes, no puede dejarse de señalar que es notorio cómo en la actualidad se han incrementado el número de monografías jurídicas –puntualmente– en lo que al ámbito del derecho mercantil se refiere. Pero como contrapartida ha progresado vertiginosamente la cantidad de obras insustanciales, intrascendentes, oportunistas e inútiles; y como sucede desde un punto de vista económico con la ley de "Gresham”, según la cual la moneda mala expulsa a la buena, algo semejante podría suceder en el ámbito científico jurídico. Pues bien, Acuerdo preventivo extrajudicial no es el caso; por el contrario, los autores han demostrado una vez más su voluntad de abordar el tema elegido con máximo rigor. En efecto, sumergidos de lleno en el contenido de la obra, lo primero que nos viene a la mente para destacar, está relacionado con la nueva manera de abordar una temática que ha merecido tanto debate intelectual. Desde este punto de vista, el trabajo deviene muy interesante, porque han analizado la estructura de la figura a la luz de muchos de los antecedentes jurisprudenciales que han marcado pautas en pos de su utilización, que han puesto coto a la utilización abusiva que del APE pudo hacerse, que han iluminado el camino para superar los escollos que una labor legislativa poco plausible ha generado. Y esta manera tan especial de desbrozar el tema asume una tonalidad especial, si se tiene en cuenta que la jurisprudencia impide el divorcio entre la ley y la vida del derecho, entre la norma y el derecho que en realidad rige (Spota).
Para llevar adelante tal cometido, los autores han dedicado un importante número de páginas para el desarrollo de la investigación, principalmente, lo que a los aspectos estructurales del APE se refiere. De más está aclarar que en todo el libro se destaca el rigor dogmático, la solidez argumental y la claridad expositiva de los autores. Tampoco se puede dejar de mencionar la metodología y el lenguaje técnico empleado, porque gracias a cada una de estas notas el lector se topa con un material cuya lectura se torna muy amena, que hace fácil la comprensión de cada uno de los temas examinados. Como botón de muestra, basta echar una ojeada en las páginas dedicadas a explicar la naturaleza jurídica del APE, los capítulos que explican la estructura del acuerdo, la suspensión de las acciones, etcétera.
En suma, y como no podía ser de otra manera, conjugando tales notas que caracterizan a Acuerdo preventivo extrajudicial se ha conseguido una obra con la complejidad necesaria para reflejar adecuadamente el derecho positivo, pero lo suficientemente simple y, sobre todo, con la claridad necesaria como para ser útil en la práctica. A partir de ello, ni el teórico, ni el práctico se verán defraudados por la lectura de este trabajo; y sólo hay que esperar que ambos autores sigan ofreciéndonos bocados tan apetitosos.
Ariel A. Germán Macagno
Revista del Colegio de Abogados de la Capital Federal n° 85, jul-ag, 2005, p. 60
No es común que la misma persona realice dos comentarios, para dos revistas jurídicas distintas, del mismo libro. Es menos común aún que ello sea hecho por alguien que, según la cruel filosofía del mercado, sería un liso y llano “competidor” (dado que existe un libro de mi autoría dedicado a la misma temática que aquel que aquí comento: el Acuerdo preventivo extrajudicial). Pero, es verdad, encuentro motivador que puedan darse semejantes situaciones inusuales, porque ello habla de una cultura que potencia la libertad intelectual y la cooperación entre los distintos autores –alejando el ámbito doctrinario de la filosofía agonal, tan cara al gremio abogadil–. Es que el mundillo del derecho mercantil –inspirado muchas veces por actitudes generosas de, entre otros, el maestro Junyent Bas (uno de los grandes que no descansan en su vocación docente y en formar nuevas generaciones de juristas)– parece haber descubierto a) que la construcción de la realidad tiene mucho de dialéctica, y b) que lo cortés no quita lo valiente.
Francisco Junyent Bas y Mauricio Boretto han salido a la palestra con un breve libro, prolijo y completo, donde –con estilo llano, conceptos claros y docentes– proveen un panorama asequible (y, hoy por hoy, bastante más pacífico de lo que fue hasta hace poco) sobre el tan sonado APE. Esta extraña figura (hija de la ley 25.589, que introdujo un nuevo instituto, con mucho de acuerdo concursal rehabilitatorio –simplificado, al modo del prepack americano–, aunque arropándolo en un contrato paraconcursal que tenía efectos bonificados frente a la quiebra) ha servido para renegociar ingentes pasivos en los últimos años. Puede que el instituto dé lugar a graves injusticias en el futuro (si no se exige con el énfasis necesario una contabilidad confiable y si los acreedores y jueces no siguen estando tan atentos como lo han estado hasta el presente, según predicamos y exigimos, desde el primer minuto, los defensores de la concursalidad del mismo), pero hasta ahora el “por sus frutos lo conoceréis” ha resultado provechoso (es posible que ello haya ocurrido más que por mérito de la figura, por el tipo de deuda que en general se renegoció –canje de ON colocadas en mercados extranjeros–).
Junyent Bas y Boretto analizan puntillosamente su naturaleza jurídica (tema en general ocioso, pero no en la especie), su régimen de mayorías, el mecanismo de oposición, sus efectos. Y llegan a soluciones que gozan hoy, en la mayoría de los tópicos tratados, del beneplácito de la opinión que podría calificarse (elogiosamente) de “común” o “general” en la doctrina, aunque llamativamente, a veces, se llegue a ella por vías distintas. Un libro recomendable para iniciados, que hallarán en él un serio trabajo expositivo de los juristas cordobés y mendocino, con interesante aparato crítico y con buena base en calificada jurisprudencia.
E. Daniel Truffat
La Ley, 24/8/05, p. 4
Dos prestigiosos juristas, uno cordobés el otro mendocino –el maestro Junyent Bas y el joven y ascendente Boretto– han alumbrado un nuevo texto de análisis sobre el acuerdo preventivo extrajudicial. Y lo han hecho, además de su habitual enjundia y lucidez, con sentido práctico –y con la modestia eminente– de quienes construyen su discurso cotejándolo con los muy valiosos pronunciamientos judiciales que han recaído sobre la figura.
El libro, de muy llana lectura y fácil comprensión para quienes estén habituados a transitar la disciplina concursal, deja la impresión –al menos eso le pasó a este comentarista– que estamos, en orden al estudio del APE, en el “fin del principio”.
Esta frase felicísima es de Churchill, quien la empleó (para evitar prematuros entusiasmos) cuando empezaba a cambiar la suerte de la guerra en África del Norte. La idea contraria: “el principio del fin”, obviamente motivadora frente un supuesto odioso como una guerra, es –en cambio– intolerable cuando del ejercicio del intelecto se trata. El decurso de la razón en pos de la verdad no puede, ni debe, tener conclusión. Pero es cierto que frente a normas oscuras, incompletas, a veces insatisfactorias (como la figura “creada” por el art. 18 de la ley 25.589) hay un momento en que las turbulencias amainan. Hay un punto en el que se intuye que se está arribando a una “opinión común” (provisoria, por cierto, por al menos compartida mayoritariamente). El libro de Junyent Bas-Boretto permite inferir que esa etapa parece alcanzada por la doctrina nacional.
En unas jornadas de estudio en Mar del Plata –2004– osé sostener algo parecido (a poco de dictado el fallo “Servicios y calidad”) y esto desató un vendaval. Fue tomado como un intento de dar por cerrado un debate necesariamente inconcluso, o como una suerte de celebración de victoria de la tesis concursalista. Nada más alejado de mi intención (entonces, y ahora, al comentar el libro mencionado). En el mundo de las ideas no hay vencedores. Porque nunca se cruza la línea de llegada. Lo importante no está en una meta inalcanzable, sino en su persecución. Está en el camino. Lo relevante son los pasos que se dan (como este puntilloso análisis de los colegas sobre los alcances, estructura, formalidades, requisitos, proceso de oposición, régimen de mayorías y efectos de la homologación del APE). Constato –respetuosamente– y ahí hago fincar la idea de la “opinión común” que las grandes líneas interpretativas hoy arriban a soluciones compartibles, aún cuando transiten senderos diversos.
Por cierto subsisten divergencias (y en buena hora que así sea!). Existen respecto de algunos efectos (suspensión, novación), sobre la aplicabilidad de ciertos institutos concursales (v.gr., la sanción de desistimiento en caso de omitirse publicación), sobre la procedencia, o no, de medidas cautelares (tema sobre el cual los autores propugnan una tesis harto restrictiva). O, como señalé “supra”, se transitan caminos diversos para soluciones análogas: ¿el juez aplica derechamente el art. 52 LCQ o recurre a los arts. 953 y 1071 Cód. Civil?
Ninguna de tales discordancias –también las hay en otros tópicos mercantiles y ello no mueve a escándalo– resta definición, o cierta definición, al instituto: una figura convencional que en algún momento se imbrica de concursalidad, que ha servido para renegociar pasivos importantes, que mueve a preocupación en lo referido a la suspensión de acciones por los acreedores (lo que fue resistido por la doctrina; Junyent Bas el primero!), que sigue generando perplejidad sobre su demasiado heterodoxo método de determinación de pasivos.
Repasada a la jurisprudencia, e iluminado el camino por trabajos profundos como este libro de Junyent Bas-Boretto, el instituto no sólo no se ve terrible, sino que se perfila como lo que es: un útil instrumento, en tanto y en cuanto los acreedores (y en especial los jueces) permanezcan atentos.
Muy importante, en mi opinión, es la entusiasta defensa que los autores efectúan del tratamiento paritario (ello por necesaria aplicación del art. 56 LCQ –al que remite el art. 76 de la ley citada–).
Una última acotación: nadie desconoce el afecto personal que me vincula con uno de los dos juristas que elaboraron esta obra. Nadie desconoce tampoco que, apenas dictada la ley 25.589, los disensos teóricos entre Junyent Bas y quien suscribe eran –en derredor al APE– mucho más intensos que hoy.
Ello no impidió al citado maestro prolongar generosamente El nuevo acuerdo preventivo extrajudicial de mi autoría. Que yo tenga mi propio libro sobre el tema, tampoco es óbice para estas palabras. Aclaro, sin embargo, que no están influidas por el referido afecto, sino que trasuntan la opinión racional que un libro de fuste –como el aquí mencionado– se merece por méritos propios.
E. Daniel Truffat
Ámbito Financiero, 26/7/05, p. 101
Oportunamente, la ley 25.589 modificó el instituto del acuerdo preventivo extrajudicial, lo que generó abundante literatura al respecto buscando explicar y analizar el mismo. Lo que proponen Junyent Bas y Boretto es un enfoque práctico del funcionamiento de este acuerdo detallando los alcances, su estructura y las formalidades y requisitos a observar. La suspensión de las acciones de contenido patrimonial, la negociación así como el régimen de oposición y mayorías son también parte del desarrollo.
No quedan de lado las medidas cautelares, la homologación del acuerdo y los efectos que produce. Un tema al que los autores le dedican particular atención es al protagonismo que asume el juez en este tipo de acuerdo, ya que queda en sus manos el destino del concordato.

 Ir a Astrea Virtual
Ir a Astrea Virtual  Ir a Astrea Virtual
Ir a Astrea Virtual 
En medio del frenesí que, desde el año 2002, provocó este instituto denominado “APE”, aparece esta obra de Junyent Bas y Boretto, que se destaca –como dicen los propios autores al primiciar el prólogo– por contener un enfoque eminentemente práctico, navegando “por las aguas del derecho judicial, que constituye la manifestación viva y actual de la interpretación y aplicación del derecho vigente”.
Al cariz práctico de este trabajo se lo acompaña de un tratamiento teórico integral, puesto que se comienza, en el capítulo I, por analizar lo que los autores denominan “la prevención de la insolvencia”, lo que remite al contexto, a la realidad negocial, y a temas concernientes a la reorganización empresaria. Luego, se bucea en precedentes históricos y en la naturaleza jurídica del instituto, tema sobre el que tanto se ha discutido en los últimos tiempos.
En nueve capítulos, la obra recorre el iter legal del APE, con un tratamiento en profundidad de todos los temas atinentes: presupuestos subjetivo y objetivo, estructura del acuerdo (formalidades, libertad de contenido, igualdad de trato como directriz), requisitos de la presentación, suspensión de las acciones, negociación, régimen de oposición, mayorías, medidas cautelares, homologación y sus efectos.
Resaltase que en cada uno de los grandes aspectos enunciados, los autores nos brindan su fundada opinión, por lo que resulta imperioso confrontar su autorizado razonamiento a los fines de buscar una solución al aspecto del que se trate, dentro de este crecido instituto, poseedor a la par de una breve reglamentación legal.
Y atento esto último dicho, en una primitiva opinión, se resalta juntamente con los autores, la importancia del derecho judiciario en el precario andarivel de un río tormentoso, donde el juez concursal debe erigirse en magistrado atento, sagaz, perfeccionista, razonable, capaz de lograr un equilibrio (frente a fantasmas como el fraude y el abuso) “que posibilite, mediante esta peculiar especie concordataria, la coexistencia pacífica de la empresa en crisis –como fuente de trabajo y de producción de bienes y servicios– y el respeto por el derecho de propiedad de los acreedores y del crédito en general, como ideal irrenunciable en pos de la seguridad jurídica” (cfr. p. VIII).